Por Víctor de Frías
(Taller de narradores Vocal y Consonante)
Contrario a su costumbre de hombre tempranero, el Tuerto se regodeó, pesadamente, sobre la cama haciendo chirriar el bastidor. Serían cerca de las diez, pero no tenía prisa. Aún soñoliento, abrió su ojo bueno y se quedó inmóvil. Su corpachón desnudo de hombre en los cincuenta, bocarriba, era un galeón encallado en los bancos de arena, mientras arrinconaba a la mujer en una franja minúscula del mar de sábanas, a punto de caerse. Había pagado largamente por los servicios impúdicos de la Alemana y no tenía ganas de tirar el cobre.
En el cabaret del cantón suizo de Berna desde hacía una semana que la Alemana no satisfacía a sus clientes. Su habitación permanecía cerrada a los comentarios que subían desde el bar por las escaleras y se estrellaban contra su puerta. Adentro, el gordinflón, recién llegado de Ciudad Trujillo, inventaba posiciones que se plegaran a su anatomía, sacándole ayes y gemidos a la aca, con servicio de cuarto y champaña incluidos. De esa forma se saciaba de su abstinencia por su reciente encierro en el penal de La Victoria, donde purgó sentencia echado, igual que un marrano, sobre un colchón sudoroso, con grajo, mal alimentado y pasando crujía, mientras aguardaba por el indulto. Si tan solo el Jefe recordara sus servicios como cónsul en Cabo Haitiano, en medio de los tejemanejes suscitados por el Corte, quizá le otorgaría el perdón. Aquella vez el Tuerto tocó la música que bailaron el presidente y los ministros del país limítrofe, repartiendo papeletas para acallarles el alboroto por tantas muertes.
La Alemana aún dormía cuando el Tuerto se preparó para su cita en el banco. Se duchó con agua caliente y se afeitó con mucho cuidado. No le preguntarían su nombre sino un código y su número de cuenta. Así funcionaba la banca suiza, así les satisfacía a tantos que no podían justificar sus fortunas. “Secreto bancario”, así se llamaba el asunto. Se puso el traje que mejor le asentaba y salió a la calle. Un sol opaco le dio en el rostro haciéndole bajar la vista. Era un sol debilucho, una cosa que no quema como el solazo del trópico a esta hora. Aun así, se caló las gafas oscuras para disimular el ojo de vidrio. Estaba a tiempo. El banco se hallaba algunas cuadras más adelante y se le antojó que iría caminando por esas calles donde nunca pasaba nada desagradable. Además, el caminar a diario era otra de las recomendaciones que le hizo el médico, que se ejercitara con frecuencia. Vaya si se ejercitaba, la Alemana bien podía dar testimonio de ello.
Pensó de nuevo en el secreto de los bancos. “Por la boca muere el peje”, le enseñó su padre en el pueblucho de su infancia. ¿Quién mejor que él para saberlo?, si el silencio y la espera le dieron siempre tan buenos resultados. Un par de meses después se le permitió salir del penal sin demostraciones públicas, escurriéndose, de noche, en un vuelo hacia Europa, con la cabeza baja y culpable. No podría regresar. Ni lo necesitaba. Hizo fortuna arañando los presupuestos de compra de suministros para las empresas del Jefe, cobrando comisiones por nombrar los empleados de las instituciones del Estado, despojando comerciantes y campesinos a quienes dejaba en cueros y esmirriados, entre otras formas de pellizcar lo ajeno. Su fortuna estaba aquí, por ella había venido, repartida en diversas cuentas cifradas del Banco de Crédito Suizo y en uno que otro banco de este país más pequeño que el suyo. Un bocinazo lo sacó de balance cuando comenzaba a cruzar la intersección.
No vio venir el vehículo. Sin saber de qué forma dio un respingo, golpeándose la espalda contra la calzada. Sintió una molestia en el cuello, un dolor agudo por la contracción de los músculos; sin embargo logró ponerse de pie, tambaleándose, con la ayuda de los transeúntes. “¿Se siente bien?”, escuchó una voz que le preguntaba en una lengua ajena. No pudo sacar ni una palabra para agradecerle, le faltaba el aire, se ahogaba. Tenía el ojo brotándose de su cuenca cuando volvió a escuchar la voz repitiéndole: “¿Se siente bien? ¿Necesita ayuda médica?”, pero ya era una voz lejana, estaba yéndose ¿o acaso era él quien se alejaba? Caminó con dificultad arrastrando unas piernas cada vez más pesadas. El banco… tenía que llegar al banco. Le dolía el brazo izquierdo, tal vez lo lastimaron quienes le ayudaron a levantarse, esos brutos. Cruzó la calle sofocado, ahora sí que estaba retrasado para la cita; él, que siempre había sido tan puntual y ordenado. Ya había divisado el edificio cuando se le nubló la vista y unas tenazas se cerraban entre sus costillas y su espalda. Sólo faltaban unos pocos pasos, el banco, su dinero.
Imagen: Detalle Autorretrato con el ojo arrancado. Victor Brauner, 1930.


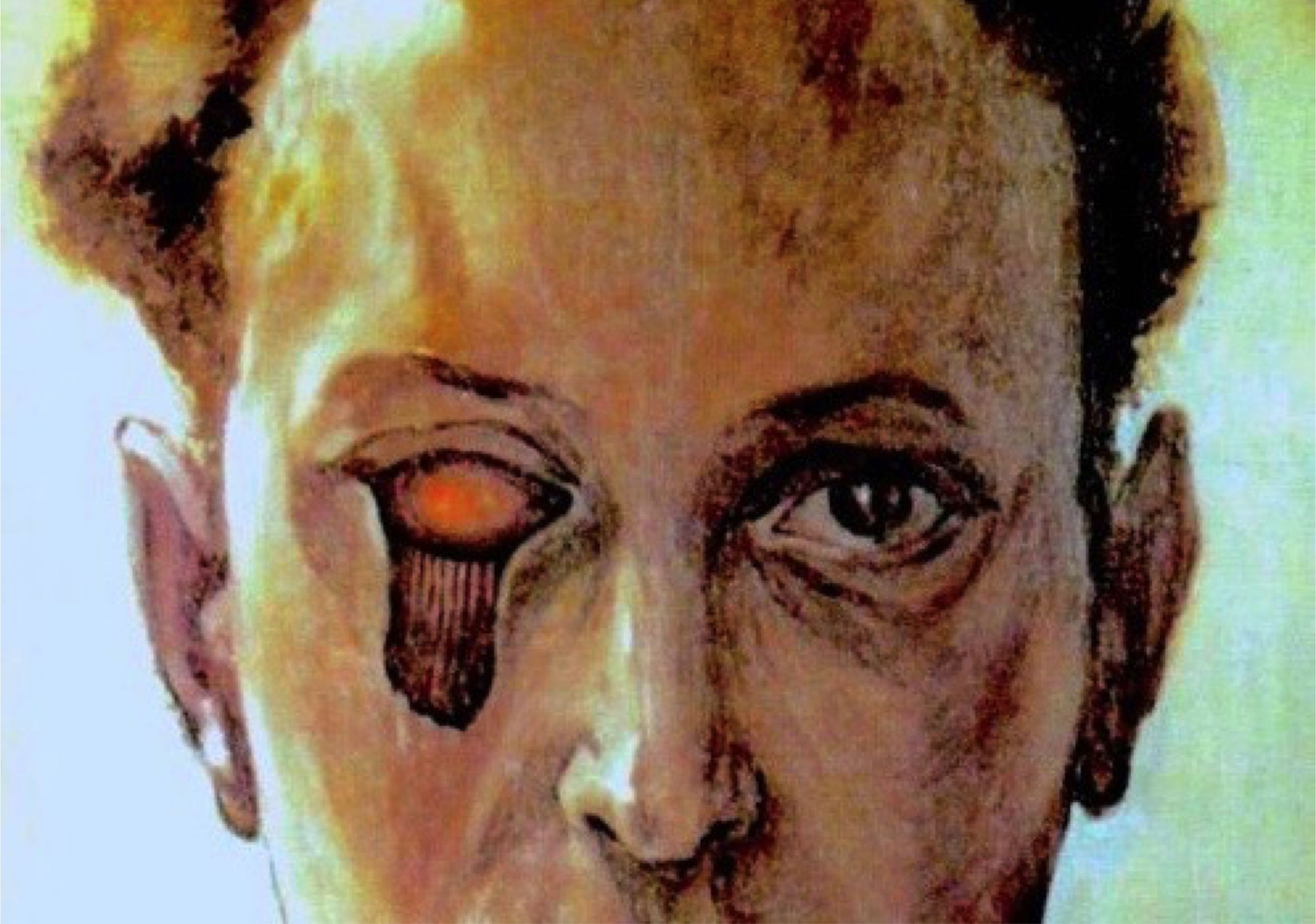
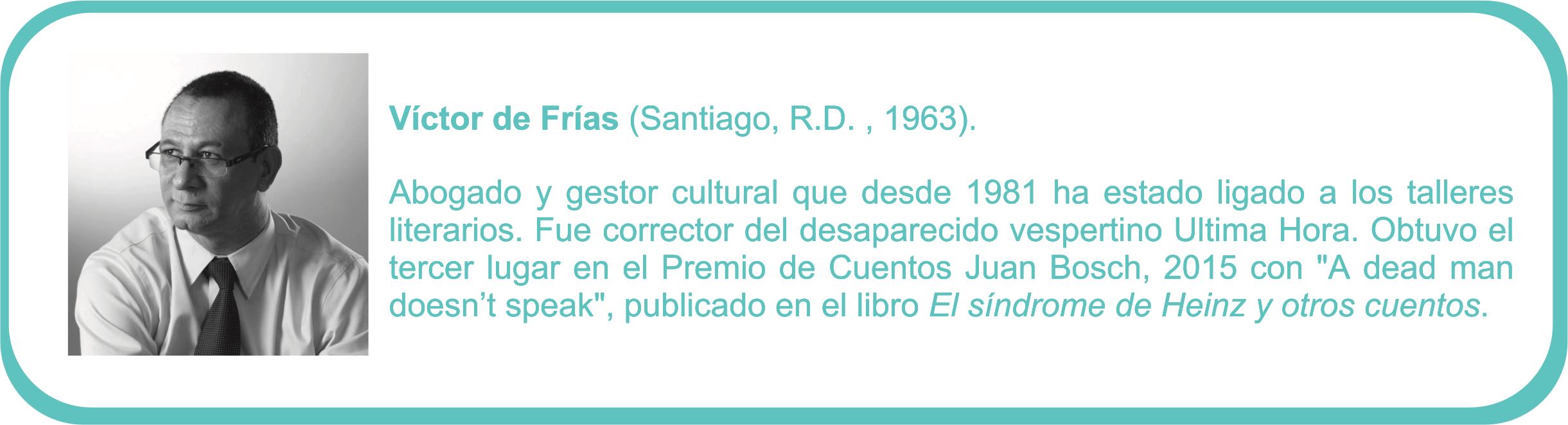

















Comentarios