(Taller de narradores Vocal y Consonante)
Yo era el único animal doble; gatoperro, me decía el Maldito Calvo entre dientes, pero claro, cuando eso todavía éramos humanos y nos matábamos por libros. Aunque ya el planeta estaba en el periodo de transición todavía el metal le quitaba agilidad a las articulaciones. Así que, para desplazarnos, debíamos tomar transporte. ¿Vino la mutación por el accidente? Tal vez no. En teoría fue gracias a la fama. Cuando eso ya el Maldito Calvo y yo éramos escritores populares, por eso se negaron a dejarnos morir. En realidad no sé qué fue peor. ¿El accidente? ¿La vida superior? ¿La literatura?
La primera señal obvia del cambio sucedió una mañana mientras iba en un transporte público, unos ocho meses después del accidente. Era la primera vez que salía desde entonces. Una señora del asiento de atrás —a la que no volteé a mirar— preguntó al conductor si guardaba el vehículo abierto durante las noches.
No. ¿Por qué señora?
Porque huele a gato y hay pelos por todos lados.
¿Cómo decirle que era un gatoperro, un maldito fenómeno? ¿Creería mi explicación?
Hasta ese momento no me había creído mucho lo del cambio. En realidad era difícil darse cuenta, pues no me dejaban salir del apartamento— de donde habían eliminado los espejos y cualquier instrumento que reflejara mi imagen. Menos mal que era invierno y ese día salí envuelto en una capucha.
Lo que recuerdo del accidente es que iba, un viernes, en el Metro hacia el taller literario y, de pronto, el sonido del metal sobre los rieles me sacó del universo donde Want-To extendía su poderosa inteligencia jugando con los sistemas estelares como un niño con canicas, mientras Viktor Sorricaine, determinado en descubrir qué fuerza había lanzado repentinamente su mundo a una velocidad extraordinaria por el universo, no encontraba evidencias para su teoría.
Si algún robot se hubiera puesto a contemplar la Tierra desde el espacio, mientras 54(14)27 procesaba en su memoria de 1024 yottabytes el archivo que se cristalizaba en su ultrapantalla de retina (que estaba justo en el lugar donde a rmaban los archivos que los humanos tenían los ojos) debía darse cuenta que lo que giraba allá abajo en nada se parecía a lo que los hombres llamaban Tierra. Pero no pasaría, porque la vida sobre el planeta era tan metódica que no daba lugar a las divagaciones.
El caso es que ningún robot —de los que existían ahora— conoció vegetación sobre el planeta. Y nunca habían visto agua que no fuera salada. Todas esas historias debieron ser sueños de los archivadores que a su vez adjudicaban a los humanos. Así que el planeta que seguían llamando Tierra —tal vez por respeto a eso que aun seis mil años después alimentaba a los robots— bien podría ser nombrada Hojalata. Porque desde arriba solo se veía una bola de metal rechazada por el universo dar vueltas al azar. Pero ningún robot iba a detenerse a mirar nada; la nostalgia y la contemplación (por suerte) se eliminaron de sus bases de datos.
Al igual que 54(14)27, millones de robots plateados volaban y maniobraban todo tipo de maquinarias sobre la atmósfera, debajo de la tierra y dentro del agua. Sin contar los de otras especies que laboraban en las estaciones satelitales que servían de puentes con los otros planetas, monitoreando cualquier movimiento anormal del planeta o de otro punto del universo que decidiera atacarlo.
Del impacto solo pude recuperar el sonido y el vuelo que me arrojó por la ventana rota del tren de donde me recogieron en pedazos (eso me lo contaron después). Despertamos en una habitación con más apariencia de taller que de hospital.
Entonces nos contaron cómo fue el accidente y nos mostraron las imágenes. Aunque en esos momentos la mayoría de nuestras cualidades humanas habían desaparecido un ardor terrible estremeció mis nervios. Según Supercerebro, que estaba ahí, y los Letracientíficos Vlak, Domínguez y Santos, éramos un milagro de la Ciencia Ficción, género en el que venían experimentando por años.
Supercerebro me explicó que había logrado mantenerme con vida haciendo una aleación con los tejidos de un nuevo ser planetario que trabajaba Vlak para una de las novelas de Peter; una mezcla de gatoperro que se erguía sobre las patas traseras y sobrepasaba la inteligencia humana. Santos me había dado toques afeminados que según él acoplaban perfectamente mi agilidad sobrehumana.
“Oye, no es mucho, pero conociendo tu debilidad por los gatos pensé que lo que jamás debíamos perder era tu cerebro”, me dijo.
Al Maldito Calvo lo volvió una mezcla de ámbar y hojalata fascinante. Debo admitir que me gustaba más su apariencia que la mía. Pensaba que era el favorito de Supercerebro, hasta que entendí que — desde el punto de vista cientí co— ambos éramos excepcionales. Quisiera saber la edad que tenía para entonces, cosa complicada, pues desde la extensión de la vida empezamos a medir la longevidad por gobiernos, ya que los años eran muy poca cosa y un presidente se gastaba de veinte a treinta en el poder, así que resultaba más fácil decir cuántos mandatos habíamos sobrevivido que sumar todos esos números de amarguras. Lo que sí recuerdo es que para entonces había sobrevivido cuarenta mandatos.
Ligado a eso estaba el asunto que venían trabajando los cientí cos desde hacía años; mezclar la carne con hojalata. Cuando digo carne no me re ero a alimentos, hablo del cuerpo humano. En ese tiempo los óvulos no eran fecundados en el útero. Se elegían en un laboratorio. Tener un hijo no preocupaba a nadie. Era como ir de compras. Los futuros padres (si se les podía llamar así) des laban ante una cadena enorme del genoma donde seleccionaban entre miles de posibilidades cada cualidad del nuevo ser, que de ninguna manera sería humano. Era el tiempo en que vivíamos.
Supercerebro quería gobernarlo todo. Pegatrónx fue su idea. Él había diseñado sus columnas, las pistas, la densidad atmosférica, cada estructura, su sistema, los cambios que introducía o rechazaba. Nadie podía interferir con su patrimonio. Aunque el imperio dependía del desempeño de cada robot. Por suerte las válvulas elitoféricas (el material de donde provenía nuestra energía nuclear) eran también independientes. Lo que de ninguna manera signi caba que no in uyera sobre ellas. En algunas ocasiones Supercerebro intentó duplicarlas, para agrandar su ego, pero no pasó de una desagradable copia. La única que catalogamos como válvula elitóferica era la que contenía la imagen de la ciudad desorbitada leyendo los errores del pasado. Ya nadie recordaba como fue creada, de hecho casi todos dudaban de que fuera creada por alguien. Era más fácil creer que se formó de la nada, que no había ser con grandeza para algo semejante. Una mañana un tipo de cabello largo y ropa asquerosa se me acercó. Me dijo que era devoto de una secta desaparecida hacía miles de años, pero que encontró un archivo donde se explicaba algo suyo, “sobre todo del aspecto”, pensé mientras lo oía. Me negaba a creer que la humanidad podía llegar a tales extremos. El sujeto insistió “Si te digo que ese reloj —señaló a mi muñeca— ha sido creado por el azar ¿lo crees? y ¿qué de Pegatrónx? Te atreverías a apostar tu cabeza a que salió de la nada?” Lo miré jamente. Entendí su mensaje, pero me negaba a creer que alguien como él pudiera enseñarme algo. Así que saliendo del trance le dije “Estás loco”. Sacudió los mechones enormes como sacados de los mitos de los caballos (esas cosas en que decían se transportaban los antiguos). Detuvo sus ojos un tiempo que no logré a calcular sobre los míos. Su mirada era tan limpia que parecía venir del Sol. Entonces dijo “Hay que estar loco para a rmar que el todo viene de la nada”…
Algo que ya le parecía obvio a 54(14)27 era que el archivo no estaba íntegro. Entre un párrafo y otro había saltos. ¿Cuánto se había perdido del texto original? Pasó diez de los treinta recortes de acero embellecidos con bra óptica que se ajustaban sobre el terminar de su coyuntura derecha a los que un humano probablemente habría llamado dedos como queriendo agarrar cada carácter que trascendía el leve pitido que se escapaba de su ultrapantalla de retina. Lo que se suponían letras humanas siguió el descenso.
Supercerebro era tenebroso, dos metros de hojalata embutidos sin arte. El poco espacio entre una articulación y la otra lo hacía producir un pitido asqueroso.
Lo de perrogato fue en el pasado, si es que en realidad exista una cosa sin otra. En Pegatrónx hemos descodi cado el átomo del tiempo, así que el mito humano del pasado no existió más que en su ignorancia, pues el tiempo es una partícula que afecta a una diminuta parte del universo. Al principio los robots que lo descubrieron pensaron en un agujero galáctico o tormenta espacial. Lo que los hizo cambiar de idea era que las cosas fuera del fenómeno parecían vivir eternamente.
Supercerebro tenía características humanas, aunque muy degradadas. Por lo menos se nos parecían a las cosas que se decían de ellos en los archivos. En realidad pienso en los humanos como programas análogos y que al principio se nos hizo creer que fueron reales.
Según el mapa que aparecía en los archivos —de aproximadamente el año 20000 de la creación del hombre— los últimos rastros de la humanidad se perdieron en Tel Aviv, capital de Israel, país que ocupaba el centro del continente americano.
Desde que se subleva un escritor nace un dios. Y vive hasta que a los lectores les da la santísima gana de erradicarlo de las conciencias.
Las líneas pasaron distantes, frías, como si ellas mismas fueran —en lugar del contenido— una protesta contra algo. ¿Contra qué?
Cuando 54(14)27 leyó esto una onda parpadeó en su ultrapantalla de retina como si de alguna forma intentara pestañear. Cuando esta parte atravesó el foco principal de la ultrapantalla de retina de 54(14)27 una posibilidad que a una computadora humana le hubiera tomado 86,400 segundos analizarla recorrió sus archivos en dos décimas de segundo. ¿Hubo una transición entre la carne y el metal? ¿Fueron los primeros robots mitad hombres y mitad máquinas?… Pero el chispazo fue muy breve y antes de que sus archivos fueran contaminados su sistema protector lo bloqueó como hubiera hecho con cualquier duda que amenazara la seguridad planetaria. 54(14)27, al igual que todos los robots, estaba conectado al sistema antiamenaza que era capaz de detectar cualquier asomo de pensamiento en el más apartado circuito de cincuenta mil millones de robots que pertenecían a la era de hojalata.
Para entonces los robots llevaban seis mil años sobre la Tierra y preferían hablar de los humanos e invertir tiempo investigando sobre ellos como si fueron seres reales, a pesar de no tener más evidencias sobre su existencia que la literaria. ¿Y no era todo lo que existía producto de la literatura? La Creación, el Apocalipsis, los mundos viejos o futuros…
Los archivos también contaban que ellos inventaban criaturas monstruosas. Animales tan fabulosos que fue necesaria la intervención del fuego para destruirlos. Algo aprendió 54(14) 27 de los humanos en su última revisión de los archivos; eran geniales, cuando no podían hacer que algo pasara lo soñaban y con el tiempo todos lo daban por cierto. 54(14)27 sería desensamblado ese mismo día porque se negaba a dejar de creer en la existencia humana. El mundo de las máquinas era un lugar solo para el trabajo, por encima de esto no había nada. A 54(14) 27 se le informó que su muerte consistía en extraer su memoria, formatearla, introducirle datos nuevos, dársela a un nuevo robot y dejar su cuerpo —junto a una copia de su memoria, para futuros investigadores— en el Museo Mundial.
“Lo único que puede envidiarle la robótica a los humanos es la capacidad de fantasear. Nosotros obedecemos a programas. En nuestra era las posibilidades no existen…”. Había empezado a reproducir 54(14)27 en una parte de su base de procesamiento mecánica, pero en ese instante la puerta del fondo del cuarto donde se hallaba se abrió y lo que fuera que hubiera comenzado a gestarse en aquel rincón de la nada fue abortado.
Con una señal sucia que 54(14)27 interceptó como un chirrido, el que parecía tener más rango de aquellos dos patrulleros móviles —una especie que se desplazaba a gran velocidad sobre la rueda ajustada entre las piernas, pero que, además, contaban con otras dos ruedas en las manos para cuando necesitaban incrementar la velocidad— se puso al frente. A pesar del fallo 54(14)27 entendió lo que venía. Su tiempo en el mundo sin ideas había terminado. Quizás era lo mejor.
¿Me dejan terminar estas dos últimas láminas?, respondió con un tono tan gentil que de no habérselo dicho a máquinas se hubieran dado cuenta de la humanidad que contenía.
Tú vas a la iglesia cada semana, yo a La pulga. Mi religión es el desorden. La perfección que hay en él pocos pueden imitarla. ¿Crees que voy a sentarme cuatro horas en un banco a escuchar a alguien ultrajarme, cuando puedo recrear mi mente con las mil ofertas de los dioses del caos, eh? La pulga es el cielo, deberías ir conmigo.
54(14)27 perdió el foco de lo que leía. Lo que sucedió en su mente platinada cualquier humano lo hubiera catalogado de frustración, pero no había nadie allí para darse cuenta. Su angustia se debía no a la muerte, sino a la desgracia de morir sin descubrir el signi cado de esa palabra extraña. Pulga, pulga, pulga, pulga, pulga, pulga, pulga, siguió parpadeando en su ultrapantalla de retina. No había centrado su atención en el último párrafo del archivo, pero estaba seguro del salto. Se imaginaba lo que vendría una vez lo terminara. Los patrulleros móviles lo llevarían hasta el Concilio de las Máquinas y allí ante los 100 000 miembros le harían extraerse la memoria —después de haber declarado antes todos que renunciaba al mundo real por vivir en el de las ideas—. En esos breves segundos en que la víctima y los enviados se contemplaban, la mente de 54(14)27 vio los rostros rígidos de los robots, nanobots, ultrabots y etereobots que esperaban su inmolación, pero de esto nadie se daría cuenta hasta que muchos años después a alguien se le ocurriera revisar el backup de su memoria.
“Pulga”, volvió a parpadear en su ultrapantalla de retina. Entonces se tragó el párrafo final como quien se bebe el último trago de agua en el desierto.
Es la clave para entenderlo todo. La descifran muy pocos, pero quienes lo hacen son condenados a la vida eterna.



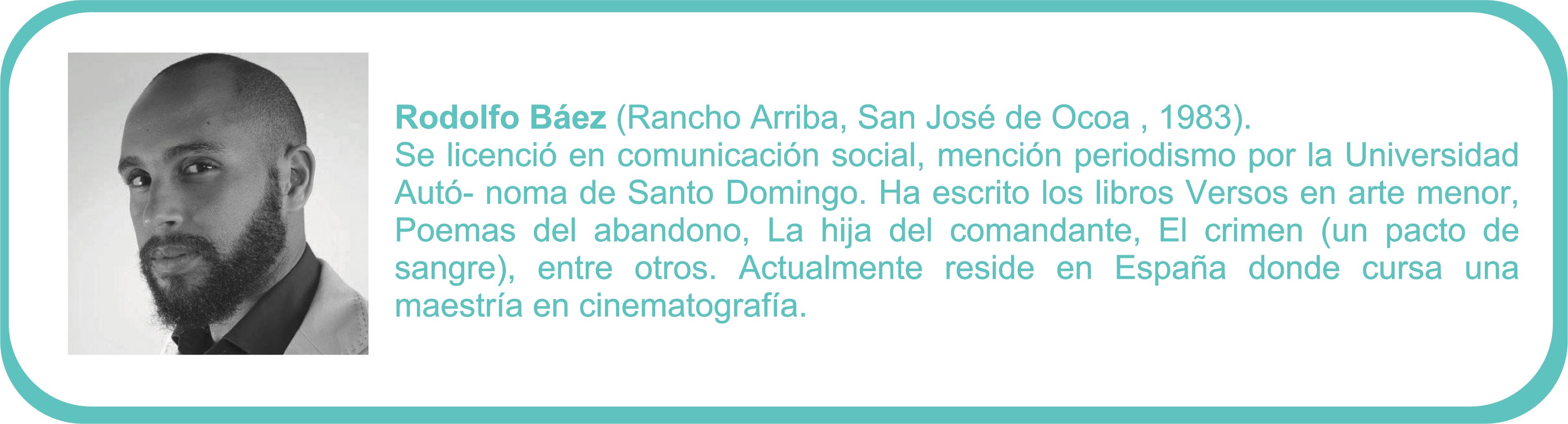

















Comentarios