Por Víctor Manuel Ramos Imagen Tannaka Noemí
Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda, la conservará
Lucas, cap. 17, vs. 32-33.
Cuando niño me fascinaba la historia bíblica de la mujer de Lot, aquella que al salvarse de las llamas de Sodoma y Gomorra no resistió la tentación de mirar atrás, y al hacerlo en violación de la orden divina se convirtió en una estatua de sal. Esta historia ha marcado mi manera de pensar, porque pienso que el pasado es una visión que se desmorona a nuestras espaldas y que hay que dejarlo que se pierda como una ciudad que se consume en llamas.
Esto hace más difícil que entienda por qué se me ha clavado esta espina interior, haciéndome sentir paralizado y salino, como debió sucederle a aquella mujer.
Todo comenzó en un momento de ocio. Estaba yo en la oficina, con mucho que hacer pero con pocas ganas de esforzarme en cualquier cosa. Creo que era jueves y se apoderaba de mí esa urgencia que sufre uno de que llegue el fin de semana. Afortunadamente tenemos las computadoras, porque con ellas perdemos muchísimo tiempo. No recuerdo cómo se iban antes las horas; qué hacía uno cuando no existía la distracción del internet; qué eran esas horas de oficina sino una lerda tortura de miradas furtivas al reloj. Supongo que hablábamos más, que nos pegábamos al teléfono, o que dábamos numerosos paseos por los pasillos de las empresas, yendo y viniendo del baño. Ahora no. Ahora uno escribe, juega, lee, revisa las noticias, hace planes para las vacaciones, y cuando viene por ahí uno de los jefes se regresa a la pantalla de trabajo a mover el cursor hacia arriba y abajo.
Aquella tarde alternaba pantallas, purgaba mi casilla electrónica del maldito spam y leía las noticias del día cuando un pensamiento huérfano llegó a inquietarme. Primero fue curiosidad, leve sorpresa, una sonrisa de esas nostálgicas que luego se repitió con un cuestionamiento. Y los cuestionamientos tienden a buscar respuestas, sobre todo cuando uno se propone ignorarlos.
—¿Qué habrá sido de mi primer amor? — me pregunté.
Conocí a Trinidad en la escuela intermedia de aquel pueblo que dejé en el mismo país fantasma de los recuerdos. Yo era estudiante del colegio por muchos años; ella apenas llegaba. A decir verdad, ni siquiera recuerdo en qué momento la conocí. Si es que sentí algo, tal vez fue indiferencia; es decir, el sentimiento que se caracteriza por la ausencia de sentimientos.
Tengo recuerdos sueltos que no ubico en ningún tiempo. Momentos en que nos cruzamos por algún pasillo. Instantes en que ella contestó alguna pregunta en clase y la miré, y nos miramos. Ocasiones en que estuvo a mi lado, gritando igual que yo y los sesenta y siete otros alumnos que nos apiñábamos al mostrador, comprando Coca Colas y sándwiches.
Ninguno de esos roces tuvo nada especial. Creo que yo no sabía siquiera su nombre.
Yo no estaba en esas cosas. Me interesaban más las mujeres de las revistas que escondía debajo del colchón, o la chica de la semana que aparecía en pose sugestiva en el suplemento de fin de semana. No había mucho que verle a Trinidad ni a la mayoría de las muchachas en la clase, ocultas bajo esas faldas largas del uniforme.
Ahora que lo pienso se me ocurre que ella me miraba con peores ojos. Lo de ella no era indiferencia sino desdén. No veía en mí más que a un bicho de extraña procedencia: pajonudo, plagado de acné y narigón. Eran esos días en que los ratos libres se me iban forcejeando, casi siempre en desventaja, con otros varones de la clase, y en tales condiciones duraba poco el peinado.
Pero ella y yo, todos, éramos víctimas de un experimento del que desconocíamos las reglas: agrúpese dos docenas de varones y hembras en plena pubertad dentro de un salón de clases; manténgaseles allí cuatro a cinco horas; déseles un breve interludio para que se llenen la sangre de azúcares; y vístaseles en shorts y camisetas para la clase de educación física.
Aclárese de paso que las clases de educación física eran físicas, pero no eran educación. El maestro de química con su panza cervecera era el presunto atleta que, para cumplir reglamentos, se encargaba de nuestros cuerpos. De manera que, aunque intentó enseñarnos algunos ejercicios que él mismo no hacía (“¡tírese ahí y deme quince lagartijas!”), llegó al punto en que nos decía que hiciéramos lo que nos diera la gana, siempre y cuando nos moviéramos.
Aquella tarde en que me impresionó jugábamos al matado ― una competencia que consistía en desollarnos a pelotazos con una bola medio desinflada. Divididos en dos equipos ocupábamos respectivos lados en la cancha de vólibol y nos tirábamos la bola con la intención de pegarnos. Cada tiro era un intento de golpear de la manera más sádica posible. Si el contrincante no capturaba la bola y esta le pegaba, quedaba eliminado. Los varones sacábamos especial placer de sonar los costillares de las muchachas, y oírlas berrear como chivas.
Una de esas tardes el juego empezó con todos los de la clase, y el número disminuyó, pelotazo a pelotazo. Yo usé a los demás de escudo hasta que no pude más. Quedábamos tres o cuatro de cada lado y la pelea se intensificó. Un muchacho grande y musculoso, que estaba en nuestra clase porque repetía de curso, me alcanzó de blanco a la espalda, con tanta fuerza que de seguro el letrero “Made in Japan” me quedó impreso en la epidermis. Tuve la suerte de que otro de mis compañeros capturó la bola en rebote y no quedé eliminado. Los demás gritaban “¡pégale!”, “¡salta!”, “¡corre!”, “¡agáchate!” a unos y otros. En una de ésas aquel verdugo abatió con un tiro al compañero que me salvó. Quedaba yo, contra él y dos muchachas. Casi me rendí cuando se cuadró y me zafó tal tiro que caí de espaldas entre una nube de polvo. No me mató, como se decía en el juego, porque abracé la bola al caer.
Lo que sucedió después no me lo creía. Tiré a una de las muchachas y le tumbé los espejuelos. Éramos uno contra dos. Gritaban mi nombre, “¡Erasmo! ¡Erasmo! ¡Erasmo!”
Vino el fuetazo de mi contrincante. Oí el zumbido de la bola al esquivarla de un salto. En el penúltimo segundo, antes del tiro, se me ocurrió una dichosa idea: amagué para tirar a la muchacha, pero disparé hacia él. Le alcancé entre las piernas.
Los gritos ahora se repartían entre dos. Unos decían Erasmo. Otros decían Trinidad.
Ella falló. Lancé yo y se agachó. Me tiró después y me abalancé en la otra dirección. Hice el siguiente tiró y ella lo capturó. Me tenía muerto, pero su lanzamiento se desvió. Recogí la bola cuando todavía rodaba y la arrojé con todas mis fuerzas. Tiré a matar.
Fue entonces que la vi como si por vez primera. Noté sus piernas potentes y sus curvas, toda su gracia, justo antes de que la goma sonará como un manotazo en su espalda. Mis compañeros corrieron. Me levantaron y sentí la presión de todas las manos que me tocaban, pero la buscaba a ella. La capturé de un vistazo y en vez de encontrarle los ojos aguados vi una mirada de desafío.
Pasaron años sin que intercambiáramos más que miradas de paso, particularmente en esos días en regresábamos de cada verano y reconocíamos lo mucho que todos habíamos crecido, pero yo siempre sentía la presencia acusadora de un asunto pendiente.
Era la fiesta del tercer año de bachillerato cuando dirigí la vista al otro lado del salón y encontré que la misma mirada de desafío me quemaba las sienes. Caminé hasta ella sin pensar en nada, extendí mi mano derecha y la invité a bailar, sin importar que estuviéramos a media canción. Ella aceptó y mientras bailábamos quise escapar de sus ojos oyendo la letra de esa canción, uno de esos típicos pronunciamientos sobre la importancia de amar y ser amados.
Pero lo juro. Todo esto era algo que había olvidado.
Nunca me interesó el rumiar de la nostalgia y por eso me chocó más que esta pregunta llegara como un rayo, partiéndolo todo.
Tal vez exagero. Cuando se me ocurrió el asunto, pude reírme, ignorarlo todo, decirme “¡qué ocurrencias!”, contárselo todo a mi mujer como una historia más a la hora de la cena, pero me sentí pecador ― como si la añoranza fuera peor que la traición.
No se lo dije a nadie, y eso me causó mayor intriga. Pasaron un par de semanas hasta que una madrugada cualquiera desperté a las dos y trece de la mañana y ese fue el primer pensamiento que inundó mi cabeza. Oía aquella vieja canción que bailamos dentro de mi cráneo y me molestaba no recordarme completamente de la letra. Me levanté de la cama, me puse los lentes y me fui al escritorio. Encendí la computadora con la idea de averiguar quién la cantaba, pensando que eso era todo, que bajaría la canción, la cantaría un par de veces y volvería a dormir. Eso saciaría mi deseo de rememorar.
El problema fue que no encontré la canción.
No hay como un merengue, aquella mezcla de cercanía y lejanía, como para tentar la imaginación de un hombre. Uno se mueve, comparte la respiración, toca el cuerpo, suda, y descubre de pronto la forma perfecta de unos labios, la brillantez de unos ojos y la curva que se da al final de la espalda, y uno queda idiotizado.
Todavía la quería, y por primera vez en quince años me permitía ese pensamiento.
Volví a la noche en que me senté a escribirle. Le dije cosas que no le había dicho a nadie. Confesé cómo me hacía sentir y resumí en una oración mi deseo: “Quiero que seas mía”. Unos días después nos matábamos a besos detrás de la cafetería, mientras los planetas, la galaxia y todo el universo giraban a nuestro derredor.
Sentí un revoloteo en el ambiente al entrar a la vieja tienda de discos en uno de mis viajes de trabajo a Nueva York. Me desvié a propósito hacia las calles de un vecindario hispano, convencido de que si no encontraba la canción allí no la encontraría en ninguna parte ― porque es secreto a voces que en el destierro se guardan las memorias con más celo. Pasé por bodegas, botánicas, tiendas de ropa, porque uno nunca sabe dónde se encuentran las cosas, hasta que el vendedor de periódicos me dijo dónde ir. Oí el tintineo de unas campanitas al abrir la puerta. Entré.
Cuando me encontré frente al mostrador una mujer diminuta estiraba los ojos para estudiarme por encima de sus lentes. Le quedaban mechones negros en su pelo gris.
—¿En qué te puedo ayudar? — me dijo.
—Busco una canción vieja, de los ochenta.
—¿Cómo se llama?
—La verdad, no sé… Dice algo de pasar afuera el tiempo…
Me sentí ridículo y paré de hablar.
—¿Ajá? — me interpeló ella—. ¿Y qué más?
—Como que no importaba nada, solamente ella y yo.
—No te puedo ayudar.
—¿Por qué?
—Tantas canciones románticas dicen lo mismo.
Yo me quedé mirándola.
—Tienes que darme algo más que letras. Si no me das la emoción de la canción no puedo distinguirla.
Pensaba que estaba tomándome el pelo, pero ella seguía seria.
—¿Cómo puedo darle la emoción? — protesté.
Me sentí irritado.
—Depende de qué tanto quieres esta canción; de lo que significa para ti. Si de verdad la quieres, vas a tener que cantarla. Te aseguro de que si oigo la emoción que lleva la voy a reconocer.
Así fue como me encontré en aquella tienda estrecha, cantando desafinado y repitiendo una estrofa que hablaba de un amor secreto, como parece que son todos los amores tiernos.
La vendedora sonrió. Levantó un panel del mostrador con mucha paciencia para salir al pasillo principal de la tienda. Caminó hacia la parte de atrás. Yo la seguí. Ella se detuvo en medio de unos tramos y volteó para mirarme. Pude leer en su rostro un reproche.
—¿Cómo puedes llamarle “vieja” a esa canción? Si esa es vieja, qué me dejas a mí y las canciones de mi tiempo. Tú sabes, cuando soñábamos con el roce de unos labios en vez de hablar de un cuarto escondido para hacer el amor.
Ella dio unos pasos más, pero volvió a voltearse para concluir su protesta.
—Total, el amor no se hace. El amor se siente.
Dudé que ella supiera todo la mercancía que tenía en aquella tiendecita. Si bien la constituían un par de pasillos estrechos, con el pequeño mostrador en que cabía la caja registradora, los tramos estaban repletos de discos hasta el cielo raso de paneles manchados. Pensé extraño que no tocaba ninguna música de trasfondo en una tienda de discos. Llegaban los sonidos de la calle: carros que iban y venían, algunas palabras inconexas, y el alarido lejano de toda la existencia.
Ella sacó un palo de escoba, al que había alterado con un clavo doblado en su punta, y con mucha destreza lo dirigió hasta una línea de discos arriba y capturó el estuche que cayó con la otra mano. Me pasó el disco. Ese era.
—Desde que te vi llegar supe que eras un tipo sentimental — me dijo.
Salí con el disco apretado bajo la axila izquierda, al lado del corazón.
Oí la canción tantas veces que puedo cantarla de memoria, y se mezcló en mi mente aquel cuarto en que la tuve con el que describen sus estrofas. En el lugar que me cedió un amigo nos olvidamos del mundo de afuera, igual que decía la canción.
Fue la primera vez de ambos y, después del roce inicial, fue la segunda y la tercera. Queríamos confundirnos el uno con el otro y desaparecer. Yo revivía esa tarde cada vez que oía la música, y me preguntaba qué había sido de ella después de todos esos años.
Terminé por pagarle a un investigador privado para que la encontrara, mientras yo me aturdía con la canción. Resultó lo que temía, aunque yo sufría de la misma condición. Estaba casada. Tenía dos hijos y era maestra de escuela. Pero la siguiente revelación que me dio el investigador era algo que yo no esperaba.
—El resultado de esta búsqueda ha sido positivo — dijo.
Manoseaba papeles que sacó de un sobre. Sonreía, aunque me parecía que lo hacía sin razón. Era un hombre de cabeza pequeña y lentes grandes que me inspiraba desconfianza.
—Pensé que te cobraría más por esto, pero qué se va a hacer. También soy un romántico.
Yo le miraba escéptico. Iba a reclamar que teníamos un contrato y que no le daría ni un centavo más. Perdí todos los pensamientos cuando vi lo que tendió sobre la mesa.
Era ella. Una foto de ella. Tenía el pelo más largo, tenía los mismos labios perfectos, las mismas piernas largas. Era la primer mujer que prometí amar para siempre, y la primera a la que fallé en imposible promesa.
—Y lo mejor de todo —dijo él, con el entusiasmo de anunciante de lotería— es que ustedes están más cerca de lo que piensas.
Me culpé toda esa semana, en los días y noches de desvelo, por ser tan tonto. Tenía yo que saber que una cosa no viene aislada de otras, que cuando evocamos el pasado transformamos el presente y, como es de suponerse, el futuro.
Recordé varias veces cuando le dije que me salió la beca. Siempre fui buen estudiante, adelantado en todas mis clases, precoz en la lectura, amplio de ideas, pero estrecho de acción. Y la única acción que tomé, el único gran riesgo de mi parte, fue la solicitud en la universidad extranjera. Envié los resultados de mis exámenes, un formulario de cinco páginas que completé y un ensayo sobre mis aspiraciones en la vida, junto a las recomendaciones de rigor, que fui reuniendo con una reserva de paciencia mayor a la que yo creía poseer. Quería cambiar el mundo y estaba dispuesto a irme a una tierra lejana para hacerlo.
Cuando recibí la carta de aceptación, me alegré y me frustré a la vez. Estuve a punto de rechazarlo todo y se lo dije a ella. Ella me dijo que entendía que yo me iría, conocería otras gentes y jamás volvería, y, con lágrimas en los ojos, me aseguró que guardaría un bello recuerdo de mí.
No resistí. Le juré amor eterno y le prometí que volvería por ella.
Es obvio que fallé en la segunda parte de ese juramento.
Las ocupaciones de mi nueva vida fueron demasiado para mí. La universidad, la inagotable soledad que tapé con los nuevos amigos, la lucha por superarme, las vicisitudes del diario vivir, me absorbieron. Las cartas se hicieron menos periódicas de mi parte, aunque las de ellas continuaban, y luego estuvieron las muchachas que conocí. Todo perdió significado.
Decidí que olvidaría a Trinidad una madrugada. Era después de una fiesta y vomitaba hasta el vientre en la taza de un inodoro. Me acordé de ella a esas horas: pensé que en la distancia dormía, ajena a mi realidad, y sentí asco de mí mismo. La siguiente mañana escribí una carta, dispuesto a deshacer con palabras lo que con palabras hice. Le dije que la quería, pero que lo nuestro no podía ser, porque estábamos en mundos diferentes.
“No quiero que me esperes”, le escribí, “y que por eso dejes de vivir tu vida”.
Hasta estos días consideraba que ese era uno de los momentos menos egoístas de mi vida. Ahora sé que fue uno de los más estúpidos.
Me dediqué a vivir, a estudiar, a trabajar. Me volví a enamorar, dos o tres veces, y me casé. Olvidé. Estoy seguro que olvidé. Excepto que no entiendo por qué estoy estacionado aquí, frente a la casa de Trinidad. Espero a que llegue de su trabajo. Estoy nervioso, realmente tiemblo. Oigo el disco que tengo en repetición en el radio del vehículo y sospecho una conexión irrompible, como las verdaderas promesas. Saboreo la sal de mis lágrimas y me compadezco de la mujer de Lot, convirtiéndose en estatua.
30 de diciembre, 2005.
Orlando, Florida, EE.UU.



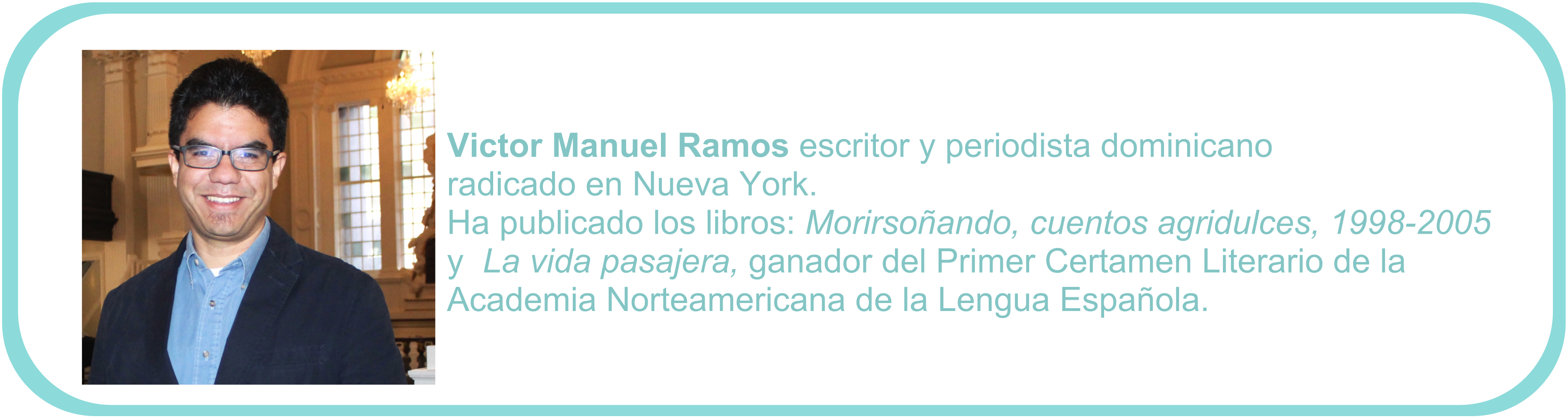

















Impresionante orquestación de palabras. Tremendo talento.